HIMENÓPTERO
Foto: cortesía de Olga Aguilera
La
abeja golpeó contra la ventana una, dos y hasta tres veces, antes de
desplazarse por el aire recalentado de la cocina realizando una espiral
errática y caer sobre el mantel a cuadros, atrapada en un estremecimiento de
muerte.
Eran las seis y media de la mañana.
Pronto se levantaría toda la familia. Susana no había podido dormir en toda la
noche. Su último fin de semana en el pueblo. Su padre había encontrado trabajo
en el Polo Químico de Huelva y allá que se iban, a un quinto piso en una calle
cualquiera de la zona de ensanche de la ciudad. Adiós a la laguna de los patos,
a triscar por los montes, a subirse a los almendros y los acebuches; adiós a sus
amigos, a la caza de jilgueros con red, a vagabundear sin destino por los
alrededores del pueblo… los caprichos del destino no la dejaban dormir. Por eso
estaba despierta tan temprano, con la claridad inundando la cocina poco a poco,
preocupada por su futuro más inmediato.
Se aproximó con cuidado. Le daban miedo
las abejas. A su hermana le picó una mientras tendía la ropa y tuvieron que
llevarla a la casa de socorro. Casi se muere. Las abejas, a veces, parecían estar
muertas, pero no lo estaban. Cuando te acercabas, pensando que eran
inofensivas, se revolvían y te picaban. Susana lo sabía, por eso no terminaba
de sentirse segura.
Mientras daba un paso tras otro, con
cuidado de no despertar de su letargo de muerte a la abeja, recordó la frase
que había escuchado tantas veces en boca de su madre, de su padre, de su
hermana y de cualquier persona capaz de influir sobre ella: “solo sabes si eres
alérgica a las abejas cuando te pica una”. Susana no quería tener que pasar por
ese trance para saber si lo era o no. Las abejas le daban un miedo atávico,
mortal. Aunque reconocía, eso sí, su belleza y su vuelo majestuoso; había
aprendido en el colegio muchos detalles sobre su organización jerárquica
alrededor de una reina y acerca de sus ingeniosas colmenas donde acumulaban la
miel o la cera de las velas. Dentro de aquellas colmenas de color pardo
convivían las abejas obreras con los zánganos. Y por encima de ellas una reina inmensa
y poderosa cuya única labor se limitaba a comer y a poner más de mil quinientos
huevos al día.
Su
maestro les había contado que eran imprescindibles para el planeta; sin ellas,
todo se acabaría. Se arruinarían las cosechas, los prados sucumbirían, las
selvas se secarían, los pájaros morirían de hambre y el ser humano se
extinguiría. Susana pensó, mientras se acercaba al zumbido intermitente que
emanaba de la lucha por la vida de la abeja, que debía salvarla; debía salvar
al mundo.
Parecía
joven. Susana la imaginó como una niña de su edad. Bien podría ser una Susana
cualquiera, la Susana, quizás, de alguna colmena cercana, perdida por no
obedecer a su madre. Imaginó a la abeja Susana saliendo de casa: “Sí, mamá. No,
no tardaré. No, no hablaré con desconocidos. En serio, mamá, que no te preocupes,
bajo a las flores y estoy de vuelta en seguida”. Justo lo que haría una abeja
cualquiera de nueve años, una abeja de un barrio cualquiera, tan normal como
cualquier otra, deseosa de explorar los límites de su mundo.
Lo
primero que hizo fue coger una fiambrera pequeña de la alacena. Su madre tenía
cientos. Algunas de ellas, inexplicablemente, habían extraviado sus tapaderas,
o bien estas eran disparejas, quedando destinadas a funciones de lo más
diverso: desde cuenco de agua para el perro, hasta depósito de pintura para
perfilar los rozones negros de las paredes del piso, pasando por regaderas para
las flores, cenicero, recipiente para sumergir las uvas en agua fresca y
lavarlas antes de comerlas o medida de la cantidad de agua que debía llevar el
arroz.
Y
si valían para todas estas cosas, también servirían para salvar abejas. Y de
paso a la humanidad.
El
segundo paso fue coger una cuchara. Su plan consistía en depositar a la abeja
sobre la fiambrera utilizando la cuchara como una pala. Luego le pondría
algunas gotas de agua con azúcar y esperaría a que la naturaleza siguiera su
curso. Eso era lo que podía hacer por ella, nada más. Suponía un riesgo
calculado. Si efectuaba cada movimiento con precisión, podría salvar a
Susanita.
Bocarriba,
las patitas de la abeja se movían mediante pequeños espasmos. La pobre era
incapaz de cambiar de posición. Tenía que estar muy incómoda, pensó Susana.
Una
idea cruzó su cabeza. Su tía Juli, la hermana de su madre, le había regalado
por Reyes una lupa con la que había aprendido a meterle fuego a las hormigas
rojas; a las negras no. Las hormigas negras eran del Señor y las rojas del
Diablo. Eso le había dicho su hermana y era algo que todo el mundo en su barrio
conocía perfectamente. Ese tipo de sabiduría la echaría de menos: diferenciar
las setas venenosas de las buenas para comer, cuándo anidaban los patos o echarse
mantequilla en las picaduras. ¿Y si en Huelva no había hormigas, ni vencejos,
ni abejas, ni vacas, ni cabras, ni patos, ni setas, ni almendras amargas ni
nada de nada?
Volvió
de su habitación con la lupa en la mano, dando pasitos cortos para no despertar
a nadie. No tenía mucho tiempo. En diez o quince minutos su madre andaría
revoloteando por la casa para guardar lo poco que quedaba sin embalar. Colocó
la lente a unos quince centímetros de la abeja y alejó los ojos lo suficiente
para contemplar a Susanita con total claridad.
Le
sorprendió su esbeltez; siempre había pensado en las abejas como bichos
gorditos y torpes. Susanita tenía seis patas y dos antenas; unos ojos enormes
de color negro y alas transparentes, recorridas por líneas transparentes, como
si fueran venas. Para su sorpresa, no era amarilla y negra, como las abejas de
los dibujos animados. El negro sí que estaba presente, pero el amarillo se
parecía más a la tierra que al color del sol. Todo su cuerpo quedaba cubierto
por unos pelillos erizados muy graciosos. Susanita la peluda, pensó Susana. Es
lo que le dirían los niños de su calle: Susanita la peludita, Susanita la
peludita…
Su
atención se centró en el agujón. Que algo tan pequeño le produjera tanto miedo
le parecía tan absurdo como el pánico que experimentaba ante el perro de su
vecina Luisa, un chihuahua negro y blanco, tan pequeño como un ratón de campo,
pero del que huía como del demonio. Y, sin embargo, su hermana estuvo a punto
de morir por ese aguijón tan minúsculo. Lo bueno era que ahora no podía hacerle
daño. ¿O podía hacérselo? No sería la primera vez que escuchaba historias sobre
abejas aparentemente muertas que resucitaban milagrosamente para picarte antes
de decir ¡ay!
Decidió
concentrarse en la acción de salvar a Susanita la peludita. Condujo la cuchara
hasta la abeja y, de un rápido movimiento, la alzó y la depositó sobre el fondo
de la fiambrera. La abeja, exhausta, ejecutó un movimiento de contorsionista y,
finalmente, logró posarse sobre sus patas. La operación, simple y efectuada de
una vez, sin pensar, dio resultado. Ahora necesitaba realizar el segundo paso:
depositar unas gotas de agua azucarada en la fiambrera para que Susanita, la
abeja herida, pudiera reponer fuerzas y abandonar por fin su cautiverio
hospitalario.
Foto: cortesía de Olga Aguilera
Mezcló
una cucharada de azúcar en medio vaso de agua y, mojándose las yemas de los
dedos, esparció un poco de la mezcla en la fiambrera, como había visto hacer al cura
el día que inauguraron el Casino Español. Ahora sí que había hecho todo lo
posible por la abeja. El resto quedaba en manos de dios, la naturaleza o quien
estuviera al cargo de las cosas de la vida, pensó Susana.
Se
sentía bien; realizada y compasiva. Tenía ganas de continuar haciendo buenas
acciones. Anduvo dándole vueltas a la cabeza, moviéndose por la cocina, hasta
que tuvo una idea: prepararía el café para sus padres y su hermana, así
ahorraría trabajo a su madre y seguro que se sentía muy orgullosa de ella.
Hacer café la mantendría ocupada mientras la abeja se recuperaba. Miró una vez
más al insecto. Susanita agitó las alas levemente. La niña era incapaz de
asegurar si la abeja había bebido o no algo del brebaje salvador. Al menos,
agitaba las alas. Algo es algo, pensó Susana.
Desenroscó
ambos cuerpos de la cafetera, puso tres cucharadas de café en el cacillo sin
prensarlo – como le había dicho su padre --, llenó el cuerpo inferior de agua
hasta la pequeña válvula, colocó el cacillo, enroscó la parte superior sin
apretar demasiado y puso la cafetera, lista por fin, en el fuego más pequeño de
la hornilla; encendió el fuego con un mechero alargado de cocina y esperó. No tardó
más de tres minutos en realizar la tarea al completo. Se asomó nuevamente a
vigilar a la enferma. Le pareció oír un débil zumbido, pero no se entusiasmó,
puesto que los sonidos de la cafetera y el propio despertar lento y perezoso
del pueblo, inundaban la cocina de resonancias matutinas.
La
abeja seguía allí, en apariencia malherida o medio muerta, esa era la única
verdad. La supervivencia de Susanita y de la misma humanidad estaban en manos
del destino.
Un
gruñido escapó de la habitación de sus padres. Oyó a su madre revolverse en la
cama mascullando algo imposible de identificar. Lo más seguro es que estuviera
zarandeando a su padre para que se levantara. En un par de minutos, su madre se
pondría la bata de color gris sobre el camisón de dormir, pasaría primero por
el baño para vaciar la vejiga y lavarse la cara e iría hasta la cocina, donde
se encontraría con Susana despierta, el café recién hecho y una abeja moribunda
en una fiambrera. Susana sonrió anticipando la expresión que pondría su madre
cuando viera el conjunto dispuesto en la cocina.
--¿Susana?
--Soy
yo mamá, estoy despierta ya. Estoy en la cocina.
“La niña, que está en la cocina”, oyó decir
a su madre. “Voy a levantarme antes de que la líe”.
--Ya voy, Susana. No toques nada.
--Vale, mamá. Pero rápido, que quiero
enseñarte una cosa que te va a encantar.
Se volvió para ver a la abeja, pero esta
ya no estaba en la fiambrera. Fue cuestión de brujería. Cuánto tiempo se había
despistado hablando con su madre, ¿un minuto?, ¿dos? En ese lapso, la abeja se
había recuperado y había desaparecido. Una decepción tan grande como una
montaña se posó sobre los hombros de la niña. Tanto esfuerzo, tantas
precauciones para nada; ni siquiera pudo disfrutar del gran momento de
resurrección de Susanita.
La tapa de la cafetera comenzó a
levantarse por efecto del borboteo del café emitiendo un sonido metálico
monótono. Se giró para apagar el fuego y entonces noto algo entre el cuello y
el hombro, una presencia liviana y saltarina, acompañada de un ligero zumbido.
No le hizo falta mirar de reojo para saber que se trataba de su abeja. Se
sintió plena de dicha al comprobar que sus cuidados habían conseguido resucitar
a Susanita. Ahora la abeja podría volver a revolotear feliz entre las flores y
volver a su colmena. Vaya historia tendría para contar: sería la abeja más
famosa de la colmena; todo el mundo querría escuchar sus aventuras con aquella
niña que la había cuidado y se había asegurado de que sobreviviera. Susana ni
siquiera sintió miedo por el aguijón.
--¿Qué tienes en el cuello? –chilló su
madre.
--¿Qué…?
La niña trató de volverse en dirección al
grito, pero un dolor punzante, hirviente y dolorosísimo se lo impidió. Con la
mano izquierda volcó la cafetera, derramando el café recién hecho por el suelo
de la cocina, como si fuera sangre. El dolor la congeló en una burbuja de
tiempo y espacio. Durante dos segundos no existió nada más que el dolor.
Vio a su madre acercarse a cámara lenta,
como en las películas. Con el rabillo del ojo contempló a la ingrata abeja a la
que había salvado, inoculando la ponzoña en su cuello. ¿Cómo podía ser dios tan
injusto? ¿De verdad todo tenía que terminar así o estaba en realidad soñando y
despertaría ahora de una pesadilla? No, el dolor era real; el dolor
imposibilitaba la pesadilla. El dolor y el escozor, tan intensos que le hicieron
rechinar los dientes.
Justo antes de que su madre alcanzara a
tocarla siquiera, Susana cayó al suelo, la garganta ocluida por la reacción al
veneno. Parte de su cuerpo y su cabeza se empaparon del café derramado en el
suelo. Temblaba. Su madre se agachó y le levantó la cabeza. Susana apenas veía. Resulta que era verdad: solo puedes saber
si eres alérgica a las abejas si te pica una.
Junto a ella, se retorcía Susanita la peladita,
muriéndose, esta vez sí, con un tercio del abdomen desparramado por el suelo,
como un soldado atrapado en las trincheras. La niña vio a la abeja
retorciéndose de dolor en el charco de café en el que su cuerpo también se
debatía entre la vida y la muerte. Abrazada a su madre, pensó en cómo se
sentiría la madre de Susanita sabiendo que su hija andaba perdida por ahí,
seguramente muerta. Pudo haber pensado en muchas cosas más, pudo haber
reflexionado sobre el dolor ante la muerte, sobre la naturaleza absurda de la
vida o sobre los lazos arbitrarios que unen a una niña de nueve años y una
abeja moribunda. Pudo haber pensado en todo ello, pero se desmayó en ese
instante y todo se volvió negro, como los ojos de una abeja.
Foto: cortesía de Olga Aguilera
Jesús González Francisco





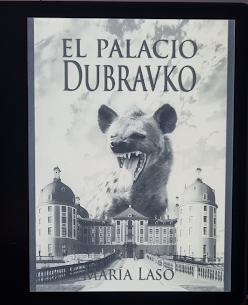
Comentarios
Publicar un comentario