EL HOMBRE QUE INVENTÓ A WILLIAM MARTIN
Me había prometido escribir una entrada semanal, pero me ha resultado imposible terminar la que tenía preparada, así que, para no faltar a mi cita semanal con los millones de lectores de este blog, y mientras acabo la entrada que tenía prevista, he decidido colgar un cuento del que estoy muy orgulloso y por el que me concedieron la Primera Mención de Honor en el certamen de relatos cortos organizado por el ayuntamiento de Punta Umbría, "¿Quién inventó a William Martin?". Nunca había tenido oportunidad de compartirlo y lo hago hoy, que es un día tan bueno como otro
P.D. Ni que decir tiene, que esta historia no es fiel a la historia original, sino que fantasea con ella, es decir, toma los aspectos reales del acontecimiento para fabular mediante unos hechos apócrifos, pero verosímiles (o eso espero)
EL HOMBRE QUE INVENTÓ A WILLIAM MARTIN
*Primera Mención de Honor en el Certamen de Relatos Cortos “Quién fue William Martin”, organizado por la Semana Negra de Cine y Novela de Punta Umbría (2019)
“Graciano, el mundo me parece lo que es: un teatro en que cada uno hace un papel. El mío es… bien triste”.
William Shakespeare. El Mercader de Venecia. Acto primero. Escena primera.
I
SIMON KENDRICK
Lunes, 25 de noviembre de 1985. Tarde.
He venido a matar a un hombre que ya está muerto. Solo me han dado un nombre en clave: “William Martin” y un lugar: Punta Umbría. Allí vive oculto, tras la identidad del jubilado británico Simon Kendrick, el hombre al que he venido a matar: Ewen Montagu.
Llegué ayer directamente desde Lisboa. Crucé la frontera por Ayamonte, mezclándome con la gente a bordo del ferry que cruza el río Guadiana. Allí tomé un autobús que me dejó en Punta Umbría, donde me alojé en un hostal limpio y bien situado, junto a la playa. La dueña del negocio se mostró encantada de tener huéspedes en esta época del año. Charlamos durante un rato mientras me preparaban la habitación.
Unos minutos después, una joven morena y delgada, con aspecto fatigado, bajó las escaleras y se quedó mirándonos desde el rellano.
--Mamá, la habitación está lista.
--Esta es mi hija Gloria –dijo la mujer apuntando a la joven con un dedo artrítico.
La chica dio unos pasos y me ofreció una mano blanda, gelatinosa, fúnebre.
--Buenas tardes -murmuró.
Sonreí sin contestar
--Bueno, no lo entretenemos más. Puede usted subir y acomodarse a su gusto. Si puedo hacer algo más por usted, no dude en…
--La verdad es que sí puede; hay algo más que me gustaría preguntar -dije, neutralizando la evasiva de la dueña del hostal--. Verá usted, me dedico al negocio inmobiliario y mis clientes están interesados en hacer negocios por esta zona, especialmente con los ingleses residentes aquí. Tenemos entendido que muchos ciudadanos británicos, sobre todo jubilados, están viniendo a Punta Umbría a disfrutar de sus últimos años, ¿es eso cierto?
--Desde luego --afirmó alborozada--. Cada vez hay más. Hace unos cinco años, allá por el 80, llegó el primero. Aquí le llaman “el alcalde de los guiris”. Es un señor muy elegante y educado, todo un caballero, como se decía antes. Ayuda con el papeleo a los demás ingleses que han ido llegando en los últimos años. Están locos con el golf, se lo aseguro. Se llevan todo el día jugando al golf y bebiendo… usted ya me entiende.
--¿Y dice usted que este caballero hace de mediador con los otros ingleses que viven aquí?
--Sí, bueno, como es el único que habla bien español, pues les ayuda con el papeleo del ayuntamiento, los permisos y esas cosas.
--Entonces, si quisiera hacer negocios con los ingleses, ¿me aconsejaría que contactara con el caballero del que me habla?
--Desde luego -apostilló con firmeza-. El alcalde de los guiris es su hombre.
--¿Y me puede decir cómo contactar con él?
--Por supuesto. Tiene una librería al lado del ayuntamiento. Se llama “Malbe” o “Marbe”, algo así --se río--, el inglés es un idioma de locos.
--Macbeth
La voz surgió firme, sólida, de la boca de la joven. “Se llama Librería Macbeth” --confirmó la chica--. “También da clases de inglés a españoles”
--Eso es, justo. Mi niña está estudiando inglés con él.
--¿Y cómo se llama el caballero? --pregunté.
La mujer hizo cálculos algebraicos tratando de encontrar la sonoridad musical del inglés en su cabeza.
--Saimon kerri, creo, algo así. Saaaaaimon kelli --dudó un instante, azorada-- no estoy segura –dijo--, y soltó una carcajada.
--Simon Kendrick --dijo la joven, pronunciando con arrogancia de aprendiz la compleja sonoridad de aquel nombre.
--Gracias, han sido ustedes de gran ayuda --dije con una inclinación de cabeza.
II
OPERACIÓN “MINCEMEAT”
Martes, 26 de noviembre de 1985. Tarde.
Esta mañana he desayunado con la dueña del hostal, su hija y el marido de esta, un antiguo pescador, enjuto y silencioso, reconvertido en cocinero; apenas hemos hablado, exceptuando alguna referencia al tiempo y a mi opinión sobre las instalaciones.
Después de desayunar tomé el primer autobús a Huelva. En la estación cogí un taxi que me condujo al cementerio de “La Soledad”, donde descansa el cuerpo de quien fuera el incauto utilizado para portar la carne mortal del héroe apócrifo William Martin.
Toda la mañana estuvo cubierta por una bruma densa. Unas nubes de plomo constreñían la circulación del aire y la evaporación de la humedad, dificultando la respiración. Caminando entre las lápidas, oyendo únicamente el crujir de mis pisadas por entre los caminos de guijarros, revisé el plan que había diseñado para llegar y salir de este lugar en un máximo de cinco días. Sabía que necesitaría ser rápido y despiadado. Las demoras sólo supondrían un problema añadido a la –ya de por sí-- complicada logística de la misión.
El único cabo que no conseguía atar de manera definitiva era si debía forzar un encuentro fortuito con Montagu o, por el contrario, sorprenderlo en su casa y caer sobre él.
Esta última opción me gustaba menos. No encajaba con mis procedimientos habituales. Para ello podían haber contratado a cualquiera de los muchos animales feroces que se dedican a este oficio por todo el planeta. Si me habían pagado la cantidad que me han pagado es porque esperaban un tratamiento más elaborado, acorde con la relevancia del objetivo. Sospecho que la persona o personas que me han contratado (nunca quiero conocer a mis empleadores) deseaban enviar un mensaje al viejo espía británico: quieren que sepa que he venido a matarlo.
Una sencilla lápida de piedra gris recuerda al héroe de “Mincemeat”. Encajada entre otras dos tumbas de mayor enjundia, limpias y recién pintadas, la losa del Mayor William Martin pasa desapercibida a ojos ociosos.
En la tumba de la derecha descansaba fresco y lozano un ramo de claveles blancos. Me acerqué y lo hurté, asegurándome de no haber sido visto por algún curioso o por alguna alma despistada que pudiera recordar mi presencia en el cementerio. Un tañido retumbó en el cielo, como si las nubes actuaran a modo de lúgubre caja de resonancia. Era hora de marcharse.
Deposité el ramo robado --ofrendado por los familiares de algún infeliz-- sobre la lápida del Mayor William Martin, encendí un cigarrillo contemplando la mancha blanca de los claveles sobre el gris de la piedra y me fui, caminando entre los sepulcros, bajo el frío húmedo de noviembre.
Martes, 26 de noviembre. Noche.
Después de una ducha, me cambié de ropa y bajé a cenar. El salón comedor de la posada estaba vacío. Pequeño y mal iluminado, se conectaba a la cocina a través de una puerta batiente por la que salía y entraba la dueña. Me acomodé en una mesa desde la que podía controlar las entradas y salidas. Cené sopa y unos huevos fritos con patatas. La señora me acompañó un rato. Le confié mi intención de visitar al señor Kendrick a la mañana siguiente para hablar de negocios: “Verá usted lo amable y simpático que es Simon. Es un buen hombre. Le ayudará en lo que pueda, se lo aseguro”.
Una vez terminada la cena decidí retirarme y le expliqué a doña Cati –tras preguntarle su nombre-- que tendría un día duro a la mañana siguiente. “Por supuesto”—dijo— y añadió “¿Necesita usted algo más?”. “No, muchas gracias. Subiré a acostarme. Buenas noches”. La dueña de la posada se marchó y yo me quedé un minuto más sentado a la mesa fumando un cigarrillo, reflexionando sobre la secuencia de acontecimientos que se pondrían en marcha en cuanto abriera el dosier que descansaba sobre mi cama.
Apagué el cigarrillo y me levanté. Por el ojo de buey de la puerta pude ver las figuras borrosas de tres personas comiendo alrededor de una mesa pequeña.
Estudié los documentos del dosier durante toda la noche. La historia es la siguiente: en 1943, algo después de que Rommel tuviera que largarse del norte de África con sus, hasta hacía poco, invencibles Africa Korps, la atención de los contendientes se concentró en Sicilia. Tanto alemanes como aliados sabían de la importancia de la isla para el desembarco de tropas y la posterior recuperación de los territorios continentales ocupados por los nazis.
A partir de aquí es donde aparece por primera vez el nombre del capitán de corbeta Ewen Montagu, oficial de inteligencia británico. Recuperando una antigua idea, desechada por irrealizable, Montagu urdió un plan para engañar a la inteligencia militar alemana, haciéndoles creer que las fuerzas aliadas desembarcarían en Grecia y Cerdeña, permitiendo así que los nazis reforzaran los puestos defensivos en los lugares designados y dejando desprovista de defensas efectivas la isla de Sicilia. El plan era de una sencillez conceptual casi infantil; sin embargo, su ejecución se presuponía de una complejidad extrema. Si no salía perfecto, la inteligencia nazi descubriría rápidamente el engaño. Lo que Montagu y sus ayudantes idearon no era más que esto: depositar el cuerpo de un oficial aliado muerto en combate, cerca de algún punto estratégico previamente seleccionado por sus características adecuadas al plan (a la postre, la costa de Huelva). Este cadáver llevaría consigo información secreta sobre la marcha de la guerra en el Mediterráneo y los planes de acción del alto mando aliado; todo ello, por supuesto, rigurosamente falso.
Montagu creó su propio Frankenstein: el Mayor de los Royal Marines William Martin. La puesta en escena fue soberbia. Seleccionaron el cuerpo de un ciudadano anónimo fallecido un par de días antes y se fabricó toda una leyenda a su alrededor. Los detalles eran de una exhaustividad demoledora (incluida una carta de su banco, requiriendo atención inmediata por un descubierto de unas dieciocho libras). Solo de este modo se podrían doblegar las más que probables objeciones y perplejidades iniciales de la Abwehr, una vez que descubrieran el cuerpo. Ahí estaba el otro punto fundamental: ubicar el cadáver de William Martin. Montagu y sus colaboradores optaron por la costa de Huelva. La afinidad de la España de Franco con Alemania quedaba fuera de toda duda, por lo cual parecía lógico que los españoles, aunque oficialmente neutrales, dieran cuenta inmediatamente a la inteligencia alemana de un hallazgo de tamaña trascendencia.
El treinta de abril de mil novecientos cuarenta y tres, José Antonio Rey, un pescador local, descubrió cerca de lo que hoy se conoce como “Playa de la Bota” el cuerpo del Mayor William Martin. El resto es también bien conocido: los alemanes “Mincemeat swallowed whole” o “Se han tragado toda la carne picada”, como leyó con evidente solaz Churchill en un telegrama recibido estando de visita en Estados Unidos. La operación constituyó un éxito de la voluntad embaucadora tramada por Montagu.
Asomado a la ventana abierta, respirando el aire húmedo y salino, vagamente pútrido de las algas en descomposición, fumo mirando las escasas luces que se desparraman a lo largo de la línea oscura de la costa. Apenas se oye el rumor de las olas, un ladrido lejano, un coche y nada más. Trato de imaginar la reacción de los lugareños cuando apareció el cuerpo; el estupor, la sorpresa, las tribulaciones de los gobernantes locales, el aliento contenido en los pulmones de los oficiales aliados, las inequívocas vacilaciones iniciales de los alemanes…
Vuelvo a la cama y abro otra vez el dosier. Ewen Montagu. Nacido en 1901. Capitán de corbeta, oficial de inteligencia durante la II Guerra Mundial. Condecorado con las más altas distinciones en reconocimiento de la importancia que tuvo la operación “Mincemeat” en el desenlace de la guerra. Un hombre cabal, un caballero irreprochable.
Con el paso de los años, la estela legendaria de su nombre se diluye. Encuentra acomodo en el tedio más absoluto, gozando de una existencia previsible y confortable, hasta que en 1979 empiezan a llegar las cartas plagadas de amenazas de muerte. Las misivas no tienen remitente; no hay reivindicación alguna. Solo una firma al pie de cada una de ellas: “Mincemeat”. Unos meses después, en marzo de 1980, se anuncia el fallecimiento de Ewen Montagu debido a un ataque al corazón. Durante las exequias, se despliega el boato propio por un héroe de la patria. La prensa recupera su extraordinaria argucia; glosan su recuerdo los más distinguidos personajes. Todo el país está de acuerdo en rendir homenaje al héroe de “Mincemeat”. El polvo se asienta tras unas semanas. El mundo sigue su curso. De Montagu solo quedará un brumoso recuerdo en forma de apéndice en los libros de historia.
Esta pantomima chirría en un pequeño detalle, conocido por no más de cuatro o cinco personas en el mundo: el cuerpo transformándose en polvo dentro de la insigne tumba reverenciada por los británicos no pertenece a Ewen Montagu, sino a Simon Kendrick, un vagabundo hallado muerto por la policía --rígido y azul, agarrado a una botella de vino vacía-- en un parque de Cardiff, un día antes de la ficticia muerte de Montagu. Lo que no sabe Ewen Montagu o Simon Kendrick, dueño de la librería “Macbeth” en la pequeña localidad turística de Punta Umbría --ese al que los lugareños llaman “el alcalde de los guiris” --, es que quien me ha pagado para matarlo, nunca se tragó la carne picada.
 |
| Montagu y su equipo |
III
LIBRERÍA MACBETH
Jueves, 28 de noviembre de 1985. Mediodía.
Ayer llovió sin parar. Pasé el día en la habitación revisando mis informes y poniendo en orden el plan trazado. Evité el contacto con la dueña del hostal y su hija. Durante la noche cesó la lluvia; me asomé a la ventana a aspirar el aroma agradablemente fétido de la marea baja. El cielo estaba cubierto de estrellas. Algunas nubes deshilachadas cruzaban el cielo a gran velocidad empujadas por una suave brisa de poniente. Fumé varios cigarrillos mientras pensaba qué estaría haciendo Montagu. Lo imaginé sentado en el porche de una casa al borde del mar, fumando con languidez, observando las aguas negras del océano nocturno, aspirando el mismo aroma salino que yo, recordando viejas batallas, antiguos días de gloria.
No ha sido difícil dar con la librería. Está situada a un costado del ayuntamiento. Me he sentado a tomar un refrigerio en un bar pequeño y mal iluminado situado justo enfrente de la librería. No hay mucha gente por las calles, solo algunas mujeres con bolsas de la compra y un grupo de jubilados tratando de acaparar los escasos rayos del sol de noviembre. El movimiento es inexistente en la librería; desde el escaparate del bar puedo ver al viejo zorro sentado detrás del mostrador, leyendo un libro. Desde aquí no se aprecia bien su aspecto. Atisbo un pelo blanco bien peinado con fijador --una suerte de coquetería que encaja con mi idea del personaje--; parece estar en bastante buena forma, pese a sus ochenta y cuatro años. Vislumbro unos hombros rectos y un cuerpo aún firme y cuidado. Acabar con él puede ser algo más complejo de lo que había pensado inicialmente. He descartado armas de fuego o armas blancas. Son ruidosas, dejan rastro y pueden fallar en cualquier momento, lo cual complica las cosas. El hombre que inventó a William Martin morirá cuando sus pulmones se sofoquen por la falta de oxígeno. Mis manos serán las ejecutoras. Limpio y profesional. Cuando descubran su cuerpo, yo habré desparecido de este pueblo y de este país. Lo que ocurra después no es asunto mío.
Al franquear la entrada de la librería una campanita tintinea. Montagu (me niego a pensar en él como Kendrick) levanta la vista del libro y sonríe. Dos hileras de dientes blancos, rectos y evidentemente postizos me dan la bienvenida. Se incorpora con agilidad y se alisa la ropa, componiendo improbables desperfectos en su impoluta vestimenta.
--Buenos días --dice en un español desprovisto del clásico acento británico.
--Buenos días –contesto--, ¿es usted el señor Kendrick?
--El mismo, ¿qué desea?
Su tono y su lenguaje corporal revelan confianza, equilibrio y mesura. Es un hombre alto y delgado, elegante sin extravagancias, digno como un hidalgo.
--Mi nombre es Rafael do Carmo –digo dando toquecitos en el portafolio asido a mi mano derecha--. Represento a un grupo de inversores con intereses en esta zona, ya sabe usted: hoteles, urbanizaciones, campos de golf, etc. La dueña de la posada donde me hospedo, doña Cati, ¿la conoce? --el anciano asiente con una sonrisa desconfiada-- me ha dicho que acudiese a usted para solicitarle ayuda con potenciales clientes ingleses, era lo más adecuado para nuestros intereses. Me confesó que usted ejercía labores de, digamos, asesoramiento con la documentación y otras cuestiones para los británicos que están empezando a trasladarse aquí. ¿Es eso correcto, señor Kendrick?
El antiguo oficial de inteligencia no es tonto; me evalúa sin aparentar interés alguno, pero sé que lo está haciendo. Reconozco las tretas del oficio. Está tratando de calcular cuánto de verdad hay en mis palabras. Supongo que tantos años en la profesión no se olvidan como si nada. No puedo precisar si se ha tragado mi carne picada o está siendo indulgente conmigo de alguna manera, porque de inmediato se disfraza con una sonrisa bobalicona de guiri incauto y me tiende una mano amistosa y firme. Sin embargo, sus ojos son duros, azules, perspicaces, penetrantes. Cuidado –me digo--, caminas por terrenos pantanosos.
--Bueno, aunque solo soy un librero empeñado en no jubilarse nunca, podríamos decir que hago algo por el estilo. Nada serio, sabe usted, solo me permito labores de traducción y de agilización de gestiones en el ayuntamiento… papeles, papeles y más papeles; ya sabe cómo son los españoles con la burocracia.
--Dígamelo a mí. Cualquier intento de inversión choca constantemente contra el muro de la burocracia. Todo son impedimentos y más impedimentos –dejo transcurrir tres segundos justos--. En cualquier caso, no quiero robarle más tiempo --hace ademán de no importarle--, solo quería ponerme en contacto con usted para proponerle que trabajáramos juntos, o al menos para que me echara usted una mano con los clientes británicos que estuvieran interesados en la compra de alguna propiedad. No sé si lo sabe, pero vamos a construir un campo de golf aquí mismo, con piscina, pistas deportivas, apartamentos, un hotel de cinco estrellas… es un proyecto realmente grande.
No parece muy impresionado.
--Por supuesto –continúo--, le pagaríamos una comisión por sus gestiones.
Me mira. Me calibra. Me estudia. Lo sé. Su rostro es afable; sonrisa franca y directa. Detrás, por detrás de todo ello es donde detecto al viejo zorro. Estoy convencido de que no se traga mi carne picada.
--No se lo tome a mal, pero prefiero no aceptar dinero por algo que hago con gusto por mis compatriotas. No tendré inconveniente en echarle una mano con los ingleses que quieran comprar propiedades.
--Por supuesto, faltaría más. No pretendía faltarle al respeto. En cualquier caso, muchísimas gracias por ofrecernos ayuda con sus paisanos. Por cierto -digo lanzando un par de jabs imaginarios--, tiene usted un español excelente, si me lo permite. No solo el acento, sino las expresiones que utiliza. ¿Lleva mucho viviendo en España?
No hay signos de inquietud en su lenguaje corporal. Su rostro se mantiene generoso, abierto y afectuoso.
--Gracias. Cinco años, más o menos.
Suena la campanita de la librería. Gloria, la hija de doña Cati, aparece con un cuaderno de escolar.
--Good morning, Simon.
--Good morning, my dear Gloria. Come in, come in. Do not be shy.
--No le molesto más, señor Kendrick –digo cediéndole el paso a la chica--. Le agradezco otra vez su ayuda. Estaremos en contacto, si usted lo permite.
--Cuando guste, señor do Carmo. Por cierto, no tiene usted acento alguno, pese a que su apellido es portugués, ¿es usted portugués, quizás español o de alguna otra nacionalidad?
--Mi padre era portugués y mi madre española, pero he vivido toda la vida fuera de España. En fin, espero que nos veamos pronto, señor Kendrick. Buenos días.
--Estoy seguro de ello, señor. Good day
Salgo al frío luminoso de noviembre. Me quedo mirando el escaparate de la librería mientras enciendo un cigarrillo. Puedo sentir la mirada de ambos sobre mí. Levanto la mano en señal de saludo. La chica eleva la mano. El anciano no; sonríe, pero sus ojos son gélidos y prudentes. Doy la vuelta y me dirijo a la posada.
 |
| "The man who never was" (1956) |
IV
LA MUERTE DE UNA ÉPOCA
Jueves, 28 de noviembre de 1985. 22:45h.
Tras el encuentro de esta mañana, he decidido acelerar el proceso y acabar cuanto antes con Montagu. Me inquieta la idea de haber levantado sospechas en el antiguo agente de inteligencia. No suelo precipitarme cuando me hago cargo de trabajos delicados como este, pero debo alterar los tiempos marcados durante la planificación, dada la excepcionalidad del caso y del personaje. Ignoro si, después de nuestro encuentro de esta mañana, ha tomado la decisión de poner en marcha algún tipo de maniobra de escape, así que me decanto por terminar con esto cuanto antes.
Es una noche sin estrellas. Oculto tras un olivo azotado por los vientos marinos, observo la vivienda del viejo. Montagu vive cerca de la playa, en una casa situada sobre un promontorio, rodeada de pinos y matorral. Un camino de tierra la conecta con la carretera.
Penetrar en la casa no ha significado problema alguno. Es una vivienda de una planta, con grandes ventanales mirando al mar. El mobiliario es escueto y elegante, propio de la ficción elaborada por el antiguo capitán de corbeta. Montagu ha creado su mejor personaje; si William Martin fue un ejemplo de inventiva, agallas y exquisitez planificadora, Simon Kendrick es un proyecto perfeccionado, más elegante, casi. Me pregunto si Simon Kendrick no será la personificación de quien siempre quiso ser el antiguo capitán de corbeta: un librero solitario y distinguido, viviendo junto al mar en un rincón apartado del mundo.
Recorro las estancias de la casa tocando con las puntas de mis guantes de cuero negro cada silla, cada mueble; los libros –abundantes, ordenados alfabéticamente--, la ropa colgada de las perchas, el despertador sobre la mesita de noche, los cuadros, el sillón frente al televisor… Pese a la perfecta ubicación de cada elemento, a la incuestionable maestría desplegada en los detalles más triviales de la vida de una persona, esta es la casa de un muerto; no es un hogar, es una guarida.
El forcejeo de la llave con la cerradura me pone alerta. Mis músculos se tensan, el cerebro segrega la adrenalina necesaria. He hecho esto muchas más veces de lo que quiero reconocer. Estoy preparado. Todo se reduce a una liturgia de movimientos controlados y ordenados.
Mis ojos ya están acostumbrados a la penumbra, así que veo claramente como Montagu abre la puerta. He cogido un cuchillo de la cocina. No pienso utilizarlo contra él --a no ser que la situación se descontrole, algo que dudo--, solo lo emplearé para contrarrestar una posible reacción del anciano.
Cuando cierra la puerta y se queda de espaldas, recorro los tres metros que me separan de él y apoyo el cuchillo contra su espalda. A través de la hoja noto la vibración de su organismo respondiendo al estímulo.
--No se mueva, Montagu.
La mención de su apellido ha surtido efecto. No se mueve. “No diga una palabra –continuo--. Siéntese en el sillón, frente al televisor”. Me obedece. Cae con pesadez, revelando un hastío desconcertante al reconocerme. Es demasiado inteligente para cometer la estupidez de reírse, sin embargo, es indudable que algo en todo esto le parece divertido.
--Debería usted mejorar su técnica de aproximación, señor –dice, al fin.
--El objetivo no merecía excesivas cautelas –contraataco.
--En eso lleva usted razón –conviene Montagu, y prosigue--. No soy un blanco a la altura, pero permítame expresar mi estupor. No entiendo qué animadversión puede provocar un viejo de ochenta y cuatro años más muerto que vivo.
--No me pagan por elucubrar. Me han pagado para matarlo, Montagu. Y eso es lo que va a pasar, lo sabe, ¿verdad?
Me mira desde el azul gélido de sus ojos.
--Supongo que no podré evitarlo.
--Supone usted bien.
--¿Me permite, pese a todo, una pregunta?
La experiencia me dice que no es bueno conceder deseos de este tipo; lo mejor es matar lo más rápido posible y punto. Pero no puedo evitar concedérselo. Lo merece.
--Adelante.
--¿Por qué? –alzo las cejas sorprendido. Montagu eleva las manos con las palmas hacia mí--. Entiéndame, por favor, ya sé que conoce usted mi verdadera identidad, pero sigue pareciéndome un tanto artificioso todas las molestias que se ha tomado conmigo quien le haya pagado para matarme.
--¿Sabe? –contesto-- No tengo ni idea de cuáles son las motivaciones que guían a mi patrón. Ni me importan. Yo no me ocupo de eso. No tengo pensamientos de ningún tipo hacia usted. Me es indiferente, no se lo tome a mal –Montagu sonríe por primera vez, con una profunda tristeza que brota de cada una de sus arrugas--. Tampoco soy del tipo hablador. No vamos a tener una larga conversación sobre la vida y la muerte. Si lo prefiere, mírelo por este lado: mañana encontrarán su cuerpo y todo el mundo lo echará de menos. Va a tener un segundo funeral y en ambos casos es usted el héroe, ¿qué más quiere?
Montagu mira por encima de mi hombro hacia el mar oscuro y plácido. Respira hondo y exhala el aire emitiendo un silbido peculiar.
--¿Sabe qué es lo que más me gusta de esta situación? –asiento para que prosiga-. Acabo de darme cuenta ahora mismo: con casi total seguridad, cuando encuentren mi cuerpo, me enterrarán en el mismo cementerio en el que enterraron a William Martin. ¿No le parece una ironía deliciosa?
No contesto. Me aproximo en un único y estudiado movimiento y agarro el cuello de Montagu ejerciendo toda la presión que puedo, bloqueando sus extremidades con la rodilla. El viejo –para mi sorpresa-- no opone resistencia. Cierra los ojos. La falta de oxígeno le hace patalear un poco, pero no supone ningún problema. He hecho esto decenas de veces. Poco a poco, la vida se escapa de Ewen Montagu/Simon Kendrick, el hombre que inventó a William Martin de la nada, el hombre cuyo ardid cambió el curso de la mayor contienda de la humanidad, el único hombre que conozco que ha muerto dos veces.
 |
| Este era el retrato que llevaba William Martin en su cartera. La que pasaba por Pamela, su novia ficticia, era, en realidad, Jean Leslie, secretaria del MI5 |
V
EL HOMBRE QUE MATÓ A EWEN MONTAGU
A MODO DE CODA
Viernes, 29 de noviembre de 1985
Llegué a medianoche al hostal. Me abrió la puerta Gloria, la hija de la dueña. Me miró de una forma muy extraña, enconada, quizás. No le dije nada. Ella tampoco habló. Subí a mi habitación percibiendo los ojos tristes de la joven clavados en mi espalda. Abrí la ventana, apagué la luz y fumé con los ojos cerrados mientras los sonidos y los olores del mar inundaban la estancia. Me dejé llevar por el sopor un largo rato, pensando en la plácida valentía con la que Ewen Montagu aceptó su muerte. Desvestirlo y colocarlo en la cama fue, sin duda, lo más complicado; un cadáver es difícil de manipular y pesa mucho. Al final, conseguí componer una escena idílica de anciano venerable fallecido en su propia cama mientras duerme.
Una vez cruzada la frontera, desaparecer será fácil. He abandonado la posada antes del amanecer. He dejado el dinero de la cuenta sobre la cama, más una propina abundante e inmerecida. Me he deshecho de todos los documentos. Lo único que quedará de mí en este pedazo de tierra junto al mar será un nombre falso y un recuerdo incierto. Así es mejor. El autobús me dejará en Ayamonte y allí volveré a tomar el ferry a Portugal. Como Ewen Montagu, como William Martin, volveré a ser un fantasma, un espectro desarraigado, un náufrago buscando consuelo en las profundidades de lo abyecto; volveré a ser un habitante de las sombras, un ejecutor de la memoria de los hombres, sin piedad, sin remordimientos, sin nada.
A mi espalda, Punta Umbría desaparece tras una elevación del terreno. Las nubes se arremolinan por el oeste, negras, inmensas. Es posible que llueva. Cierro los ojos y dejo que el ronroneo del autobús me adormezca.
 |
| Punta Umbría hace mucho, mucho tiempo |





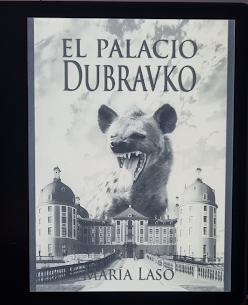
Comentarios
Publicar un comentario