UNA PEQUEÑA HISTORIA DE AMOR
ESPÉRAME, AMOR, DONDE QUIERA QUE ESTÉS
Como
cada noche, desde hacía más de diez años, Samuel Morse se acercó a la mesa de
su despacho y se sentó delante del aparato con el que había transformado el
mundo. El anciano de larga barba blanca y cabellos plisados contempló con
resignación el retrato colgado en la pared opuesta. Se sirvió dos dedos de
bourbon, pese a la admonición de su médico y las protestas desesperadas de su Sarah y
comenzó a pulsar en el manipulador los puntos, las rayas y los espacios
acostumbrados. Siempre el mismo mensaje, noche tras noche, año tras año.
El
alfabeto proclamado a mayor gloria de su apellido había demolido las
distancias. Ahora, cualquier lugar del planeta estaba a breves impulsos
electromagnéticos. Nadie más habría de soportar el calvario sufrido por él
cuando Lucrecia murió. Nadie tendría jamás que ser el último en enterarse de la
muerte de su amada. Solo eso justificaba la trascendencia de su invento.
Morse
aguardó unos segundos la respuesta, mirando con ansiedad las diferentes partes
de su ingenio electromecánico, pero el artefacto permaneció mudo. Lucrecia no
contestó, como cada noche desde hacía más de diez años.
Sara Elizabeth, segunda mujer de Samuel Morse
Volvió
a la cama ayudado por dos de sus sirvientes. Sarah, su segunda mujer, abnegada,
generosa y dulce, dormía. La neumonía lo había sumido en una debilidad
alarmante. A sus ochenta años, ya no esperaba gran cosa de la vida. Su bizantina
fortuna le había permitido disfrutar de una existencia holgada, repleta de
honores y deleites. Solo deseaba morir en paz, pero antes quería demostrar que
su invento podía servir para comunicar a los vivos con los muertos.
Aquella
noche soñó con un gran árbol, en cuya copa, sentada sobre una de sus ramas,
Lucrecia sonreía, detenido su hermoso rostro en el tiempo. En el sueño, él
trataba de alcanzarla trepando al árbol, pero en cuanto se aproximaba al
tronco, las ramas comenzaban a quebrarse y Lucrecia se desvanecía en el aire
con un rictus de tristeza congelado en sus ojos.
La
mañana del 2 de abril de 1872, Samuel Morse se despertó con el sabor del metal
oxidado en la boca. “Voy a morir”, pensó, y cerró los ojos. Apenas desayunó.
Hojeó varios diarios en la cama y leyó durante un rato algunos poemas de
Catulo. Bajó a almorzar, pero no tenía hambre. Sarah quiso llamar al doctor. Él
lo impidió. “Déjalo, Sarah. No vale la pena”.
 |
| Lucrecia Walker, primera mujer de Morse, pintada por él mismo |
Por la tarde, su estado empeoró y, esta vez, Sarah desoyó la opinión de su marido y ordenó llamar al doctor. Samuel Morse se acostó. La fiebre había subido a niveles alarmantes. Pasó parte de la tarde delirando, hablando en susurros, llamando a su amada. Sarah se acercaba y tocaba la frente ardiente de su marido. “Qué deseas, mi amor”, a lo que Morse contestaba “Tú no, tú no”.
A
las nueve de la noche la fiebre remitió y Samuel Morse pudo descansar. El
doctor abandonó la casa y aconsejó a su mujer que permitiera reposar al enfermo
unas horas, cuidando de cambiar de cuando en cuando los paños húmedos de la
frente.
Lucrecia,
sentada sobre una de las ramas del inmenso árbol, sonreía. Esta vez, al
acercarse al tronco, todo permaneció igual. Se agarró a un saliente rugoso y
comenzó a trepar en dirección a ella. Cuando estaba a punto de alcanzarla, Lucrecia
lo miró desde lo más profundo de sus ojos y le dijo: “Esta noche sí, Sam”, y se
desvaneció. Samuel Morse cayó del árbol y se despertó justo antes de impactar
contra la tierra.
Se
levantó, exhausto y enfebrecido, y se acercó a su despacho. Volvió a sentarse
delante del artefacto que le había dado fama y fortuna eternas; se echó dos
dedos de bourbon en el vaso y se lo bebió de un trago. A continuación, pulsó
los puntos, las rayas y los espacios de siempre. Apenas disponía de fuerzas
para mantener los ojos abiertos. Esperó. Esperaría el tiempo necesario; toda la
eternidad si hiciera falta…
Sarah consiguió entrar en el despacho después de que uno de sus sirvientes hubiera forzado la cerradura. Su marido se había desplomado en el suelo y permanecía de lado sobre la moqueta, con los ojos abiertos. Muerto. Sarah se arrodilló junto al cadáver de su esposo y miró en la dirección adonde apuntaban los ojos sin vida de Samuel Morse: el retrato de Lucrecia Morse, de soltera Walker, su primera mujer.
Sarah se incorporó y se fijó en el artefacto que había convertido a su marido en una leyenda. En el papel se destacaban unas marcas a modo de respuesta. Los puntos y las rayas le resultaban tan familiares como el rostro de su esposo.
“Esta
noche volveremos a estar juntos”, decía el mensaje.
.
... - .- / -. --- -.-. .... . / ...- --- .-.. ...- . .-. . -- --- ... / .- / .
... - .- .-. / .--- ..- -. - --- ...





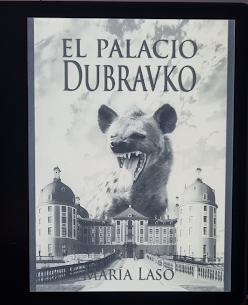
Comentarios
Publicar un comentario