EL LIMONERO
EL LIMONERO
Pocos
años antes de morir, mi padre alquiló una casa en el campo, roturó con sus
propias manos un pedazo rectangular de la tierra adyacente y comenzó a trabajar
un huerto. Acababa de cumplir ochenta años. La agricultura fue la última de las
absurdas, intensas, exóticas y volubles empresas en las que se embarcó. Antes
de eso había sido marinero, constructor, sindicalista, estibador, pescadero y
conductor de autobuses, entre otras muchas cosas. Un optimismo a prueba de
fracasos lo mantenía en la certeza de que, por mor de su voluntad, saldría
victorioso. Acostumbrados como estábamos a sus dislates, no opusimos
resistencia. Mi madre protestó a su manera, dedicándose durante tres días y sus
tres noches a mascullar por cada una de las estancias de la casa: “este hombre
está loco, loco perdío”.
Desconocía las labores del campo. Era
un hombre de la mar. Tenía solo una ligera idea de cómo funcionaban los ciclos
naturales de la siembra, el riego, la recogida o la poda. No obstante, tozudo
como era, se propuso aprender lo necesario para comenzar. “De este huerto saco
yo beneficio o me muero en el intento”, me dijo, cuando le señalé las inconveniencias
de su obsesión.
Acosó con cientos de preguntas
extemporáneas a todo aquel que dispusiera de una gota de conocimiento; hostigó
a propios y extraños sobre cuándo sembrar, cómo preparar los surcos de tierra,
las mejores horas para regar o las características de la floración de los
pimientos o los calabacines. Un par de meses después, fiel a su estilo indómito,
declaró haber aprendido lo suficiente: “lo demás lo aprenderé a cabezazos”,
dijo un atardecer, orgulloso de su pequeña extensión de tierra arrendada.
La tierra, ingrata y yerma, del
color del cobre y tan dura como las convicciones del hombre cuyo sudor la
regaba, se rebeló contra la arrogancia del anciano desde el primer momento.
Pero papá no había llegado a los ochenta años evitando luchar, precisamente.
Compró dos camiones de tierra negra y cubrió con ella la superficie del huerto,
seguro de doblegar la carencia de fertilidad del suelo. Cuando estuvo todo
listo, sembró patatas, tomates, pimientos, pepinos, calabacines y habas.
Después, lo dejó todo en manos del destino.
Mi mujer y yo le regalamos un
limonero y “El viejo y el mar”, la feroz historia del solitario pescador que
debe luchar contra el destino para atrapar un pez. Le dispensaba al libro una
devoción inaudita en un hombre que no se caracterizaba por ser un lector
habitual. Su historia de admiración por el estoicismo del viejo pescador nacía
más de su propensión al sentimentalismo que de su gusto por la literatura del
siglo XX. A los sesenta y siete años, había ingresado de urgencias con una
angina de pecho que a punto estuvo de llevárselo a la tumba, si no hubiera sido
por la destreza de una cirujana a quien mi padre atribuyó poderes mágicos.
Durante el periodo de convalecencia posterior a su operación (“tengo tantos
muelles en las arterias como un somier antiguo”), encontró en uno de los
cajones de su mueblecito auxiliar un libro ajado, de pastas marrones duras. Quiso
el destino que hallara “El viejo y el mar”. Fuera su consideración de señal del
destino en forma de libro o el aburrimiento propio de los ingresos hospitalarios,
lo cierto es que papá leyó el libro con un deleite nunca imaginado en un hombre
como él. La historia del viejo y de Santiago quedó, de nuevo, abandonada en el
armarito auxiliar del hospital. Mi padre no se llevó el libro ni tampoco lo
compró nunca, aunque muchas veces se preció de haber leído la historia.
Cuando
despedazó el papel de regalo, su rostro se iluminó: “El viejo y el mar… qué
buenos recuerdos. ¿Sabías que me lo leí cuando me pusieron los stent? Claro,
papá -contesté-, yo estaba allí, ¿recuerdas?”. Se quedó un rato en silencio,
acariciando las pastas del libro y oliendo sus páginas. Nos agradeció también el
detalle del limonero, pero, después de echarle un vistazo, a la manera de un
experto, me confesó no estar muy interesado en los árboles frutales: “solo dan
trabajo y bichos. Mañana lo pongo por ahí”, concluyó, señalando a la nada y
sentándose a la sombra, saboreando un chato de tinto fresco, contemplando
candorosamente el libro, sin abrirlo. Plantó el árbol fuera del huerto, en una
de las esquinas, cerca de la casa: “por lo menos que dé sombra, hijo”, me dijo
al día siguiente.
Al huerto no falló un solo día. Cada
mañana, se montaba en su coche y se dirigía al campo, donde realizaba pequeñas
tareas de mantenimiento “siempre hay algo que hacer en la huerta, chiquillo, no
se le puede dar de lado a la tierra”. Cuando se acercaban las horas del
atardecer, volvía y regaba. Después, se sentaba a la puerta de la casa, satisfecho,
a ver el sol ocultarse por entre los pinares cercanos. Al abrigo de la luz de
poniente, se ponía su chato de vino, abría el libro y se sumergía en la lectura.
“Voy por la parte cuando está luchando contra el pescao”, me decía, y
una sonrisa cruzaba su cara de lado a lado.
Nada creció adecuadamente en aquel
pedazo de tierra. Pese a todos sus esfuerzos, a su lucha titánica contra las
adversidades y aunque puso toda su industria, toda su experiencia y toda su
vida en ello, la tierra le devolvió una miseria. Las patatas, secas y arrugadas
parecían canicas; los tomates tenían un aspecto desconsolado, los calabacines
salieron tan esmirriados que parecían judías y las habas se echaron a perder.
Solo el limonero crecía vigoroso, floreciendo contra todos los augurios. “¿Te
lo puedes creer? Tu limonero es lo único que crece aquí. Esto es una
maldición.” “Papá, la tierra es grava pura, ya lo sabías cuando alquilaste la
casa. Ahí no te va a crecer nada, te pongas como te pongas”. Mi padre encajaba
mal la derrota; de hecho, no la reconocía como una posibilidad. A su manera
delirante de entender el mundo, la adversidad solo podía ser considerada como preludio
del éxito.
De modo que no se arredró. Lo arrancó
todo y volvió a traer otros dos camiones de tierra negra. Mi madre le pidió que
recapacitara, pero papá nunca recapacitó. No era su estilo. Lo que hizo fue
apretar los dientes e intentarlo otra vez. Los meses que anduvo de aquí para
allá su cuerpo y su espíritu florecieron como no lo habían hecho las plantas
del huerto. A veces, mis hermanos y yo bromeábamos con que llegaría a los cien
años gracias a su absurda obsesión con el huerto. “Con lo cabezón que es tu
padre, es capaz de llegar a los cien años solo para tener razón”, nos decía mi
madre. El libro lo dejó aparcado. Por aquella época dejó de sentarse a la
sombra para leer y beberse su vino. La obsesión por doblegar a la naturaleza
era tal que descuidó todo lo demás. Atormentaba a mi madre con requiebros de
niño repelente para que dejaran la casa del pueblo y se mudaran al campo para
estar más cerca del huerto. Mi madre siempre le contestaba lo mismo: “de esta
casa solo me voy con los pies por delante. Si te quieres ir al campo allá tú,
pero a mí me dejas de locuras, que demasiadas me han tocado vivir ya por tu
culpa”. Mi padre se resignó; le obsesionaba el huerto, aunque no era tan tonto
como para desobedecer a mamá. Se encomendó a su proverbial optimismo y esperó a
la siguiente cosecha.
Pero no hubo tiempo de comprobarlo. De
un día para otro, el dueño de la finca la vendió y mi padre perdió su huerto.
Aquello supuso una decepción honda y negra. Tal y como había florecido meses
antes, se vino abajo de inmediato, como las matas de tomates cuando no se
riegan. La nostalgia por su huerta se le enquistó de tal manera que nos inquietamos
y nos temimos lo peor. Le aconsejé que retomara el libro, pero me dijo que no
tenía ganas. “Para leer, tengo que estar inspirado”.
Añoraba
los tiempos del huerto. Allí fue donde hizo las paces con su esencia
ingobernable de hombre hecho a sí mismo. Mi padre encontró el sentido último
del vínculo del hombre con la tierra a la que algún día retornará, entre los
surcos de tierra estéril. En el fracaso de su cosecha, descubrió el gozo de
levantarse de nuevo e intentarlo, todas las veces que hiciera falta, toda la
vida si fuera necesario.
Andaba
todo el día recordándonos con tristeza la inutilidad de tanto trabajo: “tanto
esfuerzo, tanto tiempo, tanto sufrimiento, para nada. Si hubiera sido capaz,
una sola vez, de ganar dinero de verdad habría tenido mi propia tierra, pero no…
tuve que desperdiciar mi vida haciendo el tonto”.
Poco
después, mi madre me llamó al trabajo. “A tu padre se lo han llevado al
hospital. Yo estoy aquí con él. Lo van a bajar a la UCI ya mismo”. “¿Qué le
pasa, mamá? -pregunté- ¿Lo saben mis hermanos?”. “Sí, ya vienen para acá, no
tardes”, dijo, y colgó.
Cuando
llegué ya estaba muerto. Le había fallado el corazón. Mis hermanos y mi madre se
abrazaban unos a otros, llorando. Yo había llegado solo; no había tenido tiempo
de avisar a mi mujer. No sabía qué hacer, así que me aproximé al cuerpo de mi
padre. Parecía tranquilo y descansado; el ceño se le había destensado, ajeno a
las tribulaciones de la vida. En la mesilla, junto a un vaso de agua,
descansaba abierto “El viejo y el mar”. Pese al llanto y a los lamentos, no
pude evitar acercarme al libro y echarle un vistazo. Quería saber qué era lo
último que había leído mi padre. Una frase aparecía subrayada. Mi madre,
derrumbada en los brazos de mi hermana, me miró con expresión vacía. Cerré el
libro y me uní a mi madre y mis hermanos. La frase que mi padre había subrayado
antes de morir fue: “Ahora sabía que estaba totalmente derrotado y sin
remedio”.



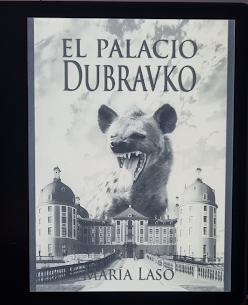
Comentarios
Publicar un comentario